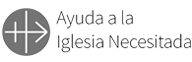«Moralmente sufría un verdadero martirio, pero procuré siempre que externamente no transcendiese, principalmente en mi cartas. Decía que era feliz, y mi única felicidad consistía en sufrir por Amor de Nuestro Señor y por mi querida Madre del Cielo, por la conversión de los pecadores, por la Santa Iglesia, por el Santo Padre y [por los] sacerdotes. Pero, ¡oh mi Bien Amado!, ¿para qué me das Tú la aspiración a una vida más recogida, más a solas contigo? ¿Será sólo para pedirme este sacrificio, esta renuncia? ¿Tendré que pasar yo por esto como Tú por la agonía de Getsemaní? Como Tú diré también: “¡Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino lo que Tu quieres!”. ¡Oh Jesús, es por Vuestro Amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María! Sí, porque desde que Te ví, nunca más dejé de mirar a la Luz de Tu rostro contemplando en un inmenso espejo la Humanidad en fila pasando delante de Tí. Nada Le escapa a esa Luz increada que todo penetra y absorbe todo en Sí, donde refleja todo como sombras que pasan enfocadas en el Ser Infinito del Eterno.
¡Te amo, mi Jesús! ¡Ave María! ¡Qué felices, pienso yo, las almas que, recibiendo del Señor gracias insignes, consiguen pasar la vida guardándolas en silencio en el secreto de su corazón! Pero cada alma debe seguir el camino que Dios le ha trazado: “No me habéis elegido vosotros, he sido Yo Quien os ha elegido a vosotros”. Y nos dice San Pablo: “A unos escoge para Apóstoles, a otros para Profetas”, Doctores, etcétera. Cada uno ha de seguir el camino que Dios le ha trazado».